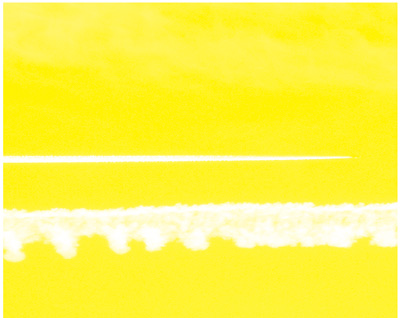|
|
Año:
2008, Número:7-8 Comunicación
MEDIACIÓN INTERCULTURAL E INTERPRETACIÓN EN
LOS SERVICIOS PÚBLICOS: ¿EUROPA
INTERCULTURAL?
Dora Sales
|
|
En un mundo organizado a la vez para
interconectar y excluir, las dos políticas
más ensayadas hasta ahora para la
interculturalidad —la tolerancia hacia los
diferentes y la solidaridad de los de abajo—
son requisitos para seguir conviviendo. Pero
si se detienen ahí corren el riesgo de ser
recursos para convivir con lo que no nos
dejan hacer. Comunicar a los diferentes,
corregir las desigualdades y democratizar el
acceso a patrimonios interculturales se han
vuelto tareas indisociables para salir de
este tiempo de abundancia mezquina (García
Canclini, 2004: 214).
Para empezar, los conceptos se están
utilizando de forma inconsistente no sólo en
los distintos países europeos, sino incluso
en el seno de un mismo país. Las
competencias de estas figuras de enlace
comunicativo tampoco están consensuadas:
desde las posturas que deslindan la
interpretación de la mediación, a las que
consideran que, al menos en ciertos
contextos (como el ámbito sanitario y de
servicios sociales) o situaciones, ambas han
de considerarse desde una perspectiva
integrada.
El informe concluye que en España,
Italia, Alemania y Austria ya existen
iniciativas y la figura del
mediador-intérprete comienza a aplicarse a
nivel local y regional, se investiga poco,
no hay formación estable y es apenas
reconocida. En lugares como Suiza y Bélgica,
en contraste, el avance es mucho más
notable, existen redes nacionales, formación
normalizada y creciente reconocimiento
oficial en torno a esta/s figura/s.
Con todo, resulta innegable que el
conocimiento y estudio sobre comunicación
intercultural se vuelve cada día más
necesario teniendo en cuenta que Europa es
lugar de destino de muchas personas que
dejan sus lugares de origen para buscar una
oportunidad de la que carecen en sus países
principalmente por motivos económicos,
conflictos bélicos o algún tipo de situación
desfavorecida.
Esta realidad, día a día, revela las
necesidades y carencias de la sociedad
receptora de grupos inmigrantes, en lo
relativo a la comunicación y convivencia
entre culturas. La dramatización del
fenómeno de la inmigración, sobre todo a
nivel mediático, que en numerosas ocasiones
tan sólo la representa desde las páginas de
sucesos, desde el estereotipo y, casi
siempre, el desconocimiento, sirve de
cortina de humo que nubla una realidad que
abarca innumerables factores y que a muchos
les hace olvidar que:
[…] las migraciones no
son cosas, ni los inmigrantes son
mercancías. Son seres humanos con sus
aspiraciones y sus necesidades, sus
costumbres y rasgos culturales, sus
dificultades actuales y su voluntad de
futuro. Por tanto, hay que integrar el
fenómeno migratorio, no sólo como variable
económica, sino también como realidad humana
destinada a modificar la sociedad de
acogida, al modificarse a sí misma
(Goytisolo y Naïr, 2000: 52-53).
El inmigrante es una
persona con derechos y obligaciones.
A la población
inmigrante se le pide que atienda a las
normas y deberes de los ciudadanos del país
en el que residen, pero no es menos cierto
que tienen derechos como usuarios de los
servicios públicos, pues con su trabajo
contribuyen al nivel de bienestar colectivo,
por no hablar de quienes trabajan sin
papeles y sin contrato en la llamada
«economía sumergida». El acceso igualitario
a los servicios públicos como derecho humano
fundamental implica también el derecho a
entender y ser entendido en cualquiera de
estos servicios, un derecho que se
minusvalora o directamente se vulnera en
situaciones cotidianas.
La mediación
intercultural es un ámbito laboral que las
sociedades occidentales han comenzado a
abordar de forma bastante reciente, con
vistas a su profesionalización, aunque en
las culturas del mundo existen ejemplos que
demuestran que la mediación ha existido
desde siempre, en figuras a quienes se
reconocía cierta autoridad o sabiduría para
solucionar tensiones, conflictos o roces
entre personas.
Dentro del contexto
amplio de la mediación, la mediación
intercultural se refiere a las situaciones
en las que las personas en contacto —que
precisan de la intervención de una tercera
parte, mediadora, imparcial, que sirva de
puente comunicativo—, pertenecen a culturas
distintas, y hablan lenguas diferentes,
desde diversos patrones comunicativos,
poseen distintas formas de ver el mundo y
quizás no compartan el mismo sistema de
valores. En palabras del Grupo Triángulo,
pionero en este terreno en España:
La mediación intercultural es un proceso que contribuye a
mejorar la comunicación, la relación y la
integración intercultural entre personas o
grupos presentes en un territorio, y
pertenecientes a una o varias culturas. Esta
labor se lleva a cabo mediante una
intervención que abarca tres aspectos
fundamentales: facilitar la comunicación,
fomentar la cohesión social y promover la
autonomía e inserción social de las minorías
en orden a construir un nuevo marco común de
convivencia (Grupo Triángulo,
http://www.mediacionintercultural.org/).
Pero a pesar de que
muchos países europeos reconocen sin ambages
la importancia de la figura mediadora
interlingüística e intercultural, lo cierto
es que no existe un título oficial, ni un
sistema de formación y acreditación estable.
Predominan la
improvisación y el recurso al voluntariado.
Al tiempo, el principal
problema para el avance de la mediación
intercultural es que no hay una definición
consensuada y se habla de «mediación
intercultural» o «mediación interlingüística
e intercultural» para aludir a cosas
distintas, sin un acuerdo en cuanto a qué
competencias y funciones desempeña ésta.
Mediar no implica sólo
traducir las palabras sino que va más allá,
abarcando todos los aspectos de la
comunicación no verbal (olor, gestos,
movimientos del cuerpo, silencios, etc.),
que culturalmente son claves (Castiglioni,
1996). En suma, se trata de adoptar una
perspectiva orquestal en cuanto a los
fenómenos comunicativos, y poseer una
formación (continua) sobre aspectos
culturales de los grupos con los que se
trabaja, y documentarse de forma contrastada
y especializada.
Al tiempo, el mediador
ha de ser consciente de que no es posible
considerar al sujeto inmigrante con el que
trate en cada momento como un «miembro
típico» de su cultura. Es decir, tiene que
estar atento acerca del peligro de hablar en
términos de idiosincrasia o estereotipos (p.
ej. Las mujeres magrebíes no son autónomas;
Los chinos son poco comunicativos) o de
culturalismo/relativismo (p. ej. Es su
cultura, son sus tradiciones). Cabe, pues,
tener en cuenta la variable personal de cada
cual y además la adaptación o cambio que
puede devenir del contacto entre culturas.
Ante todo, la figura
mediadora interviene, construye un lenguaje
común entre las partes, despliega un papel
activo y delicado para el cual la formación
profesional adquiere un valor fundamental. Y
precisamente en el ámbito de las necesidades
formativas en torno a la mediación
intercultural existen enormes carencias. No
existe formación reglada, ni como formación
profesional ni a nivel universitario, y lo
que hallamos es una oferta de cursos muy
dispar, en cuanto a contenidos, duración y
consideración de las funciones de la figura
mediadora.
Como plantea el Grupo
Triángulo, las funciones de la mediación
intercultural consisten en la intermediación
lingüística y cultural, la promoción y
formación de las personas usuarias de un
servicio concreto y la orientación de
usuarios y profesionales hacia la
efectividad. Los requisitos de la figura
mediadora intercultural (Bermúdez
et al., 2002: 120 y ss.) son la
responsabilidad, la confidencialidad, la
imparcialidad, la cooperación con otros
profesionales, el compromiso social con la
población inmigrada y la claridad del propio
rol profesional. Han de contar con
experiencia en contextos multiculturales,
dotes comunicativas para la mediación,
conocimientos lingüísticos y conocimiento de
las redes sociales y de los servicios
públicos.
Ante todo, cabe
insistir en que en el campo de la mediación
intercultural hace falta una progresiva
capacitación y profesionalización. Las
carencias actuales en este sentido motivan
que en muchas ocasiones terminen haciendo de
mediadores familiares o amistades de los
inmigrantes que necesitan de la ayuda de un
enlace, con la falta de preparación y la
tensión personal que eso puede conllevar. Y
es que los mediadores interculturales no
disponen aún de un estatuto legal en muchos
países europeos, aunque son cada vez más
numerosos, porque su labor es una demanda
real y actual en todo país que se encamina
hacia una sociedad de convivencia de
culturas.
Al tiempo, en pleno
debate sobre las sociedades multiculturales
que se están formando a lo largo y ancho del
planeta, el papel de la
traducción/interpretación en las relaciones
entre los usuarios y los proveedores de los
servicios públicos, como servicio social de
enorme envergadura, está cobrando cada vez
más importancia. En el campo de los estudios
traductológicos existe un interés creciente
a nivel educativo e investigador sobre este
tipo de actividad, que, aunque seguramente
es la actividad traductora más antigua del
mundo, ha comenzado a recibir atención
académica hace apenas dos décadas. Aunque la
traducción/ interpretación en los servicios
públicos también cubre la traducción de
documentos, en su mayor parte se refiere a
la labor de traducción oral (interpretación)
en interacciones cara a cara. La
investigación en este ámbito es reciente y
comienza de forma visible en los años
noventa, pues hasta ese momento al hablar de
interpretación se entendía de forma
exclusiva la interpretación de conferencia
(Martin, 2003).
Australia es el país
más avanzado en este terreno, en cuanto a la
profesionalización, acreditación y formación
de traductores/intérpretes en los servicios
públicos, pues ya desde los años cincuenta
empezó a dar solución a las necesidades
comunicativas de los inmigrantes que
comenzaron a llegar al país tras la Segunda
Guerra Mundial. En 1977 se creó un sistema
de acreditación nacional (National Accreditation Authority for Translators and
Interpreters, NAATI), un paso que
todavía no se ha conseguido en casi ningún
otro país. Desde Australia surge el volumen
de Gentile, Ozolins y Vasilakakos (1996), el
primer manual que aborda el papel, la
función y la práctica de la interpretación
de enlace, sus técnicas y asuntos
relacionados con este campo, desde la
asunción de que las instituciones
gubernamentales tienen la responsabilidad de
ayudar a los grupos inmigrantes a asentarse
satisfactoriamente en el país en el que han
escogido hacer su vida (Gentile, Ozolins y
Vasilakakos, 1996: 11). En Reino Unido es en
la década de los noventa cuando se propone
la denominación de Interpretación en los
Servicios Públicos (Public
Services Interpreting) para referirse a la
actividad profesional que permite favorecer
la comunicación entre las autoridades
públicas y los grupos minoritarios en la
sociedad de acogida. En los Estados Unidos
existe un sistema de acreditación, pero las
lenguas en las que se ofrece son pocas. En
Canadá se cuenta también con un sistema de
acreditación y existe gran interés
investigador y educativo. En 1995 se
organizó allí el primer congreso
internacional sobre traducción/
interpretación en servicios públicos,
conocido como
Critical Link1, con el fin de poner en contacto e
intercambiar experiencias, formación e
iniciativas con representantes de todo el
mundo. Suecia, al igual que Australia y
Canadá, cuenta con un sistema avanzado de
traducción/ interpretación en los servicios
públicos, mientras que países como Alemania
y Austria muestran interés parcial, y en los
Países Bajos y Bélgica se están poniendo en
marcha iniciativas poco a poco. En Francia
no hay concienciación social seria sobre la
necesidad de la traducción/interpretación en
los servicios públicos, ni sistema de
acreditación. Finalmente, sobre Italia,
España y Portugal, Valero (2003: 22) apunta
que:
En cuanto a los países del sur de Europa, la traducción/
interpretación en los servicios públicos
está dando sus primeros pasos y en la
mayoría de los casos se trata de iniciativas
individuales, poco apoyo estatal, escasa
remuneración cuando existe, falta de
formación y de coordinación así como de
códigos éticos estandarizados.
Aunque Valero escribía
esto en 2003, a comienzos de 2008 la
situación no ha sufrido grandes cambios.
Ante todo, hay que hablar del estado todavía
muy incipiente en que se encuentra la
formación y el reconocimiento profesional de
esta modalidad traductora, si tenemos en
cuenta que hay países como Canadá,
Australia, o Estados Unidos, que han
contribuido a su desarrollo y llevan varias
décadas aportando soluciones a las
necesidades de formación, acreditación,
financiación, elaboración y aplicación de
códigos de conducta.
En términos prácticos,
en muchas ocasiones se trata de un trabajo
voluntario sin ningún tipo de remuneración
(Martin, 2000: 210), como también sucede en
el ámbito de la mediación intercultural.
Quienes colaboran como intérpretes en la
mayoría de servicios públicos (hospitales,
administraciones, escuelas, etc.) son
voluntarios de ONGs, vecinos o familiares
miembros de la comunidad para la que median
e interpretan, o alumnado en prácticas. Su
labor no es reconocida, aunque actúan en un
terreno de necesidades evidentes. En este
sentido, coincidimos con Martin (2000: 212)
en que mientras sigan siendo voluntarios
será muy difícil que se cambie el estatus de
la profesión, que se les aprecie en su justa
medida y que se les exija como a cualquier
otro profesional. Además, esta situación
puede provocar situaciones problemáticas
como las que, por ejemplo, recoge Martin
(2000: 217): el caso de un niño obligado a
interpretar para sus padres en reuniones con
los profesores, diagnósticos médicos
erróneos, un marido que interpreta a la
esposa que él mismo ha apaleado, una mujer
que pasa cuatro años en la cárcel hasta que
un recurso revela que el intérprete en su
juicio no hablaba el mismo dialecto que
ella… increíble, pero cierto.
La
traducción/interpretación en los servicios
públicos es un intento de equilibrar las
relaciones de poder entre el emisor y el
receptor cuando éstos se encuentran en
situaciones asimétricas, priorizando la
necesidad de comunicarse y llegar a un
entendimiento positivo para las partes
implicadas. Se refiere al acceso a los
servicios públicos por parte de sujetos que
no dominan la lengua mayoritaria del país,
ni conocen el sistema normativo, los
procedimientos, las costumbres… Si a nivel
investigador y práctico la situación es
incipiente, lo cierto es que las propuestas
formativas reflejan este mismo carácter, lo
que repercute negativamente en cuanto a la
necesaria profesionalización de esta
actividad.
Es un pez que se muerde
la cola: falta formación y un sistema de
acreditación, lo que supone un freno para
que este campo se profesionalice y sea
reconocido.
En países en los que
hace tiempo se viene prestando atención a la
traducción/interpretación en servicios
públicos, como Canadá, Australia o Suecia,
se están desarrollando programas y sistemas
de acreditación más acordes
con la realidad social del momento. Sin embargo, en la
mayoría de países europeos éste no es el
caso. Se ha avanzado más en el ámbito
jurídico, pero los traductores e intérpretes
que trabajan en los hospitales y centros de
salud, y los que trabajan con inmigrantes y
refugiados, tienen un camino mucho más largo
por recorrer todavía. Queda mucho por hacer
para lograr una plena profesionalización en
Europa. En España, sin duda la situación
revela una gran falta de profesionalización
en términos de acreditación y formación, lo
que tiene consecuencias graves, ya que
impide, o cuando menos compromete, el acceso
por parte de determinados sectores de la
población a servicios básicos.
La situación, hoy por hoy, podría
resumirse diciendo que existen muchos
aspectos comunes en la realidad de los
mediadores interculturales, intérpretes en
servicios públicos o mediadores
lingüístico-culturales: hay una creciente
demanda de sus servicios que va acompañada
de una falta de formación adecuada, control
de calidad profesional, código deontológico
reconocido y remuneración y condiciones
laborales dignas. En otras palabras, la
demanda existe pero hace falta el apoyo
decidido de la administración local y
nacional, la concienciación de la propia
sociedad sobre la necesidad de estos
servicios y el reconocimiento de la labor
que estos intermediarios desarrollan. En
opinión de Martin (2000: 220):
[…] tiene que haber un
reconocimiento general de este oficio como
realidad profesional, no sólo por parte de
la Administración sino por parte de otros
muchos sectores del país. En España todavía
demasiada gente no distingue entre el
conocimiento de idiomas y la capacidad para
traducir o interpretar.
En este sentido, añadiríamos que, por
esa misma razón, también hay que
concienciarse de que la capacidad para
traducir o interpretar no siempre posibilita
la de mediar interculturalmente. La del
mediador intercultural/traductor-intérprete
en los servicios públicos es, pues, una
nueva profesión que requiere conocimientos
lingüísticos y comunicativos, conocimiento
de las características de los servicios
públicos en el país de acogida y de los
sistemas del país de origen de la persona
que procede de otra cultura, conocimiento de
las otras culturas, y formación en técnicas
de mediación intercultural y en
interpretación.
Por el momento, las licenciaturas de
Traducción e Interpretación en España no
ofrecen formación específica en
interpretación en los servicios públicos ni
en mediación intercultural. Al tiempo, no
existe una especialización oficial y
reconocida en cuanto a la mediación
intercultural. Las próximas reformas en los
planes de estudio universitarios que se
avecinan a causa de la convergencia europea,
junto con el énfasis en los programas de
posgrado, se plantean como una oportunidad
para abordar la realidad y las necesidades
sociales, para insertar la mediación
interlingüística e intercultural en el
ámbito formativo académico especializado, y
poner en práctica una interdisciplinariedad
que este campo requiere de forma evidente.
Quizás al leer estas páginas alguien
se pregunte, ¿si las necesidades son tan
reales e innegables, por qué no se plantean
soluciones de calado? El problema parte,
probablemente, de la existencia del miedo
real a lo otro, a la diferencia, que
conlleva el rechazo ante la diversidad
cultural, que en este caso se identifica
casi de forma exclusiva con la inmigración,
con la llegada de personas que son
distintas, por su color de piel, sus
costumbres, su religión… Un miedo fundado en
el desconocimiento, y azuzado por los medios
de comunicación y los discursos políticos,
que en este terreno van de la mano. Poca
gente se declara racista si se le pregunta,
pero por la calle, en el tren, en el metro…
basta con observar de qué forma se mira a
quien es distinto. No hay una cultura de la
diversidad. Todavía no.
En estudios sobre integración de la
población inmigrante, se evidencia que
quienes pasan más desapercibidos son quienes
«mejor se integran». La sociedad, en su
temor a encontrarse con la otredad, a la que
no entiende, simplemente porque la
desconoce, es tan tajante que trata como
«otro» a todo aquel que lo parece. Y cuanto
más lo parece, más «otro» es. Recordemos el
caso del periodista alemán Günter Wallraff
(1985), quien, en su reveladora crónica
Cabeza de turco, narra cómo vivió en
propia carne la odisea cotidiana de los
inmigrantes turcos en Alemania. Durante dos
años, Wallraff disfrazó su verdadera
identidad y, mediante lentillas oscuras,
peluca, bigote, y hablando un alemán
quebrado, vivió como Alí, un inmigrante que
realizó los trabajos más duros e insalubres
para poder sobrevivir. Así desenmascaró el
racismo cotidiano en su país, y la
publicación de su libro en Alemania supuso
una verdadera conmoción, un fenómeno
sociocultural sin precedentes.
Lamentablemente, como apunta Sami
Naïr, «no existe, hasta el momento, un
modelo europeo de integración propiamente
dicho» (Naïr, 2006: 209), sino una expansión
de un modelo económico de gestión del
mercado laboral. En este sentido es
necesario, cada vez más, pensar en la
inmigración en términos humanos, sociales y
culturales, no meramente económicos, y
gestionar políticas de integración que
tengan en cuenta a las personas, tanto a las
que llegan como a las de la sociedad de
acogida, con vistas a construir una
auténtica sociedad intercultural, de
conocimiento y respeto por el otro. Para
ello, una vía fructífera radica en potenciar
la figura profesional del mediador
interlingüístico e intercultural, abrirle un
espacio reconocido en los servicios
públicos.
La Unión Europea, a través de los
programas de la Dirección General XXII,
comienza a prestar atención a proyectos
centrados fundamentalmente en la formación
de mediadores lingüístico-culturales, aunque
de forma tentativa y sin una orientación
consensuada. Con todo, mientras Europa se
rasca los bolsillos y se plantea cómo
atender a estas necesidades, la situación
sigue coleando. Disfrutar durante unos años
de un proyecto europeo permite poner en
marcha iniciativas, pero no es una solución
estable en ningún caso. Es una forma de
abrir propuestas que después no cristalizan
o tienen verdaderas dificultades para
consolidarse. Y la falta de previsión,
medios y profesionales sigue latente. Suma y
sigue.
La interpretación y la mediación
intercultural son un puente entre culturas,
al tiempo que puerta de acceso a los
servicios públicos para seres humanos que
llegan de contextos desfavorecidos y viven
en situaciones en su inmensa mayoría también
precarias en las sociedades europeas. Unas
sociedades industrializadas, mercantilizadas
y capitalistas que sin duda los necesitan
para trabajar y levantar economías, pero que
en ellos no ven personas sino mano de obra,
y que en muchas ocasiones miran hacia otro
lado o solventan las complicaciones sin
planificación previa cuando estas personas
acuden a un servicio público. La población
inmigrante se convierte en «problema» en los
discursos políticos y mediáticos cuando se
evidencia que forma parte de la ciudadanía
del país de acogida, y acude, como todo
ciudadano, a un servicio público. Entonces
se dice de ellos y ellas que, por ejemplo,
«colapsan las urgencias de los hospitales»,
para fortalecer a su alrededor una imagen de
conflicto. ¿Pero por qué nadie se pregunta
quién le explica a la población inmigrante
cómo hacer uso de los servicios públicos?
¿Alguien se pregunta si existe un protocolo
de acogida? ¿Si estas personas saben cómo
manejarse en este sistema, nuevo y
desconocido para ellas? ¿Alguien ha
intentado ponerse en su lugar… sólo por un
momento?
En El mapa de sal, Iván de la
Nuez (2001) despliega una mirada crítica,
escéptica, muy salada, ante el paisaje
global. De la Nuez opta por la
problematización, el cuestionamiento en
profundidad, pero, además, asumiendo que «el
multiculturalismo, la globalización, el
colonialismo y las conquistas se cocinan, se
consumen y se siguen legislando en estos
paisajes del norte» (De la Nuez, 2001: 49),
advierte acerca de los peligros de la
banalización en el entorno del discurso
multiculturalista. Cartografiando paradojas,
esparciendo sal a ambos lados, tanto al
autoritarismo de lo global como al
multiculturalismo que no deja de ser una
estrategia que se cuece en el Norte, De la
Nuez considera que básicamente se han creado
dos salidas: el viaje al pasado, que él
contempla como lastrado por la nostalgia (es
decir, cualquier tiempo pasado fue mejor),
y, por otro lado, la necesidad de reinventar
el porvenir, que suena a utopía. Su apuesta
se halla en la mirada hacia el futuro, a
través de la compresión de una frase
concreta y muy reveladora: «Calibán ha
salido de la isla» (De la Nuez, 2001: 106).
Ciertamente, tras la descolonización,
las personas procedentes de contextos
desfavorecidos (fundamentalmente, no lo
olvidemos, por la acción de los países
occidentales) comienzan a transitar el mundo
y a campar por él. La expansión y los
desplazamientos interculturales pueden
lograr que el multiculturalismo se aleje de
una banal creación de tópicos y
estereotipos, y que se logre una convivencia
intercultural. Pero en primera instancia,
los ciudadanos occidentales han de asumir
que desconocen la realidad de las personas
que vienen de otras culturas, que se
construyen prejuicios desde el
desconocimiento y el miedo que éste
comporta. Una anécdota: hace unas semanas,
después de ver la película 14 kilómetros
(dir. Gerardo Olivares, 2007), se la
recomendé a varias personas que, tras verla,
se mostraron sorprendidas e impresionadas al
comprender cómo puede llegar a ser el viaje
de los inmigrantes subsaharianos hasta el
momento en el que se suben a una patera, si
es que llegan a hacerlo, tras pasar por un
trayecto durísimo. «No sabíamos nada», me
comentaron. Claro que no. Los medios de
comunicación y los poderes públicos se
encargan de mostrarnos la llegada de
pateras, con inmigrantes vivos o muertos, y
hablar de «oleadas» de ellos, para crear un
efecto evidente. Desconocemos. Y desde ese
desconocimiento construimos una serie de
suposiciones que no tienen ningún
fundamento, pero que, lamentablemente, nos
lastran a la hora de relacionarnos con los
demás.
Como apuntaba Kapuscinski (2006:
14-15), ante el encuentro con el Otro, con
quien es diferente a uno mismo, al ser
humano siempre se le han abierto tres
posibilidades: elegir la guerra, aislarse
tras una muralla o entablar un diálogo.
Lamentablemente, por mucho que en las
sociedades contemporáneas hay quienes se
llenan la boca hablando de solidaridad,
interculturalidad, cooperación y grandes
proyectos, en muchas ocasiones desde la
simplificación o la mera superficialidad, lo
cierto es que lo más frecuente sigue siendo
elegir la guerra (real, mediática o del tipo
que sea) o aislarse tras una muralla y no
querer ver ni saber. Escoger la vía del
diálogo intercultural es una apuesta por la
que todavía no se trabaja en profundidad, ni
se reflexiona, ni se actúa. Es preciso, cada
vez más, transformar la indignación en
compromiso, y la queja en acción. En este
orden de cosas, cabe prestar atención a la
mediación intercultural y la interpretación
en los servicios públicos, como apuesta de
presente y de futuro, si verdaderamente
queremos apostar por la interculturalidad,
en el marco de una cultura de la mediación.
Las identidades y las sociedades son
dinámicas, como crisoles de encuentro y
negociación intercultural e interpersonal,
como espacios en constante movimiento.
Siempre ha sido así. No permitamos que los
intereses políticos y los discursos
mediáticos nos impidan recordarlo.
BIBLIOGRAFÍA
BERMÚDEZ, Kira et al., Mediación
intercultural. Una propuesta para la
formación.
Madrid:
Editorial Popular, 2002. CASTIGLIONI,
Marta, La mediazione
linguistico-culturale.
Principi, strategie,
esperienze. Milán: FrancoAngeli, 1997.
DELA NUEZ, Iván, El mapa de sal. Un
poscomunista en el paisaje global.
Barcelona: Mondadori, 2001.
GARCÍA CANCLINI, Néstor,
Diferentes, desiguales y
desconectados. Mapas de la
interculturalidad. Barcelona: Gedisa,
2004.
GENTILE, Adolfo, Uldis OZOLINS y Mary
VASILAKAKOS, Liaison Interpreting. A
Handbook. Victoria: Melbourne University
Press, 1996.
GOYTISOLO, Juan y Sami NAÏR. El
peaje de la vida. Integración o rechazo de
la emigración en España. Madrid: El
País-Aguilar, 2000.
KAPUSCINSKI, Ryszard, Encuentro
con el Otro. Agata Orzeszek (trad.)
Barcelona: Anagrama, 2007.
MARTIN, Anne, «La interpretación
social en España», en KELLY, Dorothy (ed.),
La traducción y la interpretación en
España hoy: Perspectivas profesionales.
Granada: Comares, 2000, pp. 207-223.
— «Investigación en
interpretación social: Estado de la
cuestión», en Emilio ORTEGA ARJONILLA (dir.)
Panorama actual de la investigación en
traducción e interpretación, (2 vols.),
vol. I. Granada: Atrio, 2003, pp.
431-446.
NAÏR, Sami, Y vendrán… Las
migraciones en tiempos hostiles. María
Cordón y Malika Embarek (trads.).
Barcelona: Planeta, 2006.
TRANSKOM. Comparative Study on Language
and Culture Mediation in different European
countries.
URL: http://
www.transkom.info/pdf/transkom_en.pdf, 2007.
VALERO GARCÉS, Carmen, «Una visión
general de la evolución de la traducción e
interpretación en los servicios públicos»,
en Carmen VALERO GARCÉS (ed.).
Traducción e
interpretación en los Servicios Públicos.
Contextualización, actualidad y futuro.
Granada: Comares, Colección Interlingua,
2003, pp. 3-33.
Günter WALLRAFF, Cabeza de turco.
Abajo del todo, 1985. Pablo
Sorozábal (trad.) Barcelona: Anagrama, 1999.
NOTAS
1
De hecho, a nivel internacional, el
punto de encuentro más relevante en este
ámbito son los congresos de Critical
Link. Interpreters in the Community (),
que parten de la idea de que el intérprete
participa en la interacción, es visible y
está socialmente definido.
|