G. Gutiérrez Alonso, J. Brendan Murphy y J. Fernández-Suárez
«La
Tierra, en vez de actuar como un estatua
inerte, es un ser vivo y en movimiento».
«The earth, instead of appearing as an inert
statue, is a living, mobile thing».
J. Tuzo Wilson, 1968
Ver pdf
Introducción
Bajo los auspicios de la UNESCO y la Unión
Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS),
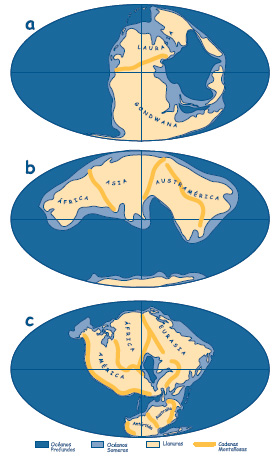 el
«Año Internacional del Planeta Tierra»
comenzó en Enero de 2007, y se extenderá
hasta diciembre de 2009, con el objetivo de
conseguir un mayor y más efectivo uso, por
parte de la sociedad, del conocimiento
desarrollado por los más de 400.000
científicos dedicados al estudio de la
Tierra existentes en el mundo. El objetivo
global del «Año Internacional del Planeta
Tierra», es construir una sociedad global
más segura, sana y desarrollada, tal y como
se expresa en el subtítulo de su logo
«Ciencias de la Tierra para la sociedad». El
año central del trienio, 2008 «El Año
Internacional», ha sido proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas como
el su año internacional. Las Naciones Unidas
proponen este año internacional como una
importante contribución al desarrollo
sostenible, ya que promueve el uso razonable
(sostenido) de los recursos de la Tierra y
anima a realizar una mejor planificación y
un mejor desarrollo para reducir los riesgos
ambientales para los habitantes del planeta.
el
«Año Internacional del Planeta Tierra»
comenzó en Enero de 2007, y se extenderá
hasta diciembre de 2009, con el objetivo de
conseguir un mayor y más efectivo uso, por
parte de la sociedad, del conocimiento
desarrollado por los más de 400.000
científicos dedicados al estudio de la
Tierra existentes en el mundo. El objetivo
global del «Año Internacional del Planeta
Tierra», es construir una sociedad global
más segura, sana y desarrollada, tal y como
se expresa en el subtítulo de su logo
«Ciencias de la Tierra para la sociedad». El
año central del trienio, 2008 «El Año
Internacional», ha sido proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas como
el su año internacional. Las Naciones Unidas
proponen este año internacional como una
importante contribución al desarrollo
sostenible, ya que promueve el uso razonable
(sostenido) de los recursos de la Tierra y
anima a realizar una mejor planificación y
un mejor desarrollo para reducir los riesgos
ambientales para los habitantes del planeta.
Para esforzarse en conseguir estos nobles
objetivos, debemos de hacer una sincera
valoración sobre lo que conocemos de nuestro
planeta. Aunque las Ciencias de la Tierra
sea una disciplina muy joven, su cuerpo de
conocimiento ha sido aumentado recientemente
de manera ímproba, especialmente cuando se
trata de entender las interacciones entre la
Tierra sólida, la hidrosfera, la atmósfera y
la biosfera, y las relaciones entre estas
interacciones y aspectos medioambientales
como el calentamiento global, la
biodiversidad o la pérdida de ozono.
La mayoría de los recursos que necesita
nuestra civilización, tales como la energía,
materias primas y aguas subterráneas son el
resultado de procesos geológicos que, en
algunos casos aún no comprendemos
completamente. La sociedad no esa
concienciada de que la demanda de los
materiales de consumo básicos es lo que
condiciona la búsqueda de diferentes
metales, a menudo escasos, que necesitamos
en nuestra vida cotidiana en la forma, por
ejemplo, de complejas aleaciones presentes
en los teléfonos móviles
o en las televisiones con tecnología
digital. La sociedad siempre ha demandado
estos recursos sin tener en cuenta la
necesidad de entender los procesos
involucrados en su formación. La economía
relacionada con la extracción de
hidrocarburos fósiles, minerales y aguas
subterráneas ha determinado que nuestros
recursos más importantes estén al borde del
agotamiento sin haber extraído de ellos el
conocimiento necesario para ayudar a nuestra
sociedad a encontrar más recursos. Esta
miope aproximación a cómo explotamos
nuestros recursos se ve favorecida por la
falta de comprensión de la sociedad y de los
estamentos políticos sobre el papel de los
científicos dedicados a las Ciencias de la
Tierra en el hallazgo de los recursos que
sostienen la riqueza de nuestra sociedad.
Esta condición de incomprensión nace de la
falta de educación geológica en los niveles
preuniversitarios en la mayor parte de los
planes educativos de la mayor parte de los
países del mundo. Además, donde se enseña
geología, los contenidos que se imparten
están casi siempre anticuados y son
comunicados por personal docente que carece
de formación y de la pasión necesaria para
impartir estos conocimientos.
Las capas de la Tierra
La Tierra se compone de varias capas
concéntricas con distintas composiciones
químicas y propiedades quí-micas. Por lo
general, el planeta tiene capas ordenadas de
acuerdo con su densidad, de manera que las
moléculas más ligeras, se encuentran
mayoritariamente en la atmósfera, mientras
que los elementos más densos (por ejemplo el
hierro y el níquel) son más abundantes en el
núcleo (figura 1). El conocimiento que
tenemos de la parte gaseosa de nuestro
planeta ha sido intensamente acopiado por
distintos tipos de aeronaves, naves
espaciales, cohetes balísticos, globos y
aviones, que han surcado la misma en toda su
extensión. El límite exterior de nuestra
atmósfera se define en el límite del campo
gravitatorio de la Tierra. Este límite se
encuentra aproximadamente a 10.000 km por
encima de la superficie de la Tierra donde
la atmósfera se compone de unos pocos
protones y electrones libres y algunos
átomos de Helio bombardeados por la
radiación solar. Lo que se conoce como la
atmósfera superior se extiende desde los
confines superiores hasta aproximadamente
640 km por encima de la superficie terrestre
y recibe el también el nombre de Exosfera.
Por debajo de ella, hasta los 80 o 85 km de
altitud, se encuentra la Termosfera,
compuesta de unas pocas moléculas de gases y
donde la ISS orbita nuestro planeta. La
presión atmosférica es muy baja y su tem-peratura
varía de 1.300oC a 300oC en ciclos de 11
años que se corresponden con los ciclos de
las manchas. Dentro de la Termosfera se
encuentra una subcapa que se denomina
Ionosfera situada entre unos 100 y 200 km de
altura que está formada por una
concentración de electrones y que es
fundamental para la transmisión de ondas de
radio. La interacción de la Ionosfera, el
campo magnético terrestre y el viento solar
es la responsable de la existencia de las
auroras que se observan en zonas localizadas
en latitudes elevadas. Por debajo de la
Termosfera se encuentra la Mesosfera hasta
una altura de 50 km de atura y es donde la
mayor parte de los bólidos y meteoritos se
destruyen, protegiéndonos de esta manera del
impacto de los mismos. Por debajo, la
Estratosfera se extiende hasta entre 12 a 8
km por encima de la superficie (dependiendo
de la latitud que se considere), e incluye
otra importante subcapa cerca de su límite
inferior, la capa de ozono, que nos protege
de de las mortíferas radiaciones
ultravioletas. Los cambios anuales en la
capa de ozono localizada sobre los polos
terrestres causan cambios dramáticos en la
cantidad de radiación ultravioleta que
reciben esas regiones y que pueden amenazar
la vida en la Tierra. Por debajo de la
estratosfera se encuentra la troposfera que
se extiende hasta la superficie de la
Tierra. El nombre de troposfera deriva del
griego tropos, que significa «girar o
mezclar», es una capa turbulenta en la que
se concentra la circulación atmosférica que
depende en su mayoría de los contrastes de
temperatura, presión y humedad del aire que
se encuentra cerca del ecuador o de los
polos. Estos contrastes, junto con el giro
terrestre que causa la fuerza de Coriolis,
son los responsables de los cabios locales
del tiempo, de los distin-tos climas y de
que la vida se mantenga en la Tierra.
Por debajo de la atmósfera, pero por encima
de la Tierra solida, la Hidrosfera cubre más
del 70% de la super-ficie de nuestro
planeta. La Hidrosfera es un sistema global
que regula el clima de nuestro planeta y
permite la vida. En la actualidad, el 97,2%
del el agua existente en la super-icie de la
Tierra se encuentra en los océanos, el 2,15%
en los glaciares y el 0,63% en las aguas
subterráneas (aunque de hecho la mayor parte
del agua de la Tierra se encuentra en el
manto, formando parte de algunos de los
minerales que lo componen).La cantidad de
agua almacenada en los glaciares ha variado
sustancialmente a lo largo de la histo-ia
geológica de acuerdo con la extensión de los
casquetes glaciares. La Hidrosfera tiene
1.35 _ 1021 kg de agua (que representa
aproximadamente 1/4.500 e la masa total de
la Tierra) tanto en forma líquida como
sólida). La presencia de la Hidrosfera
convierte a nuestro planeta en algo único
dentro del Sistema Solar y su existencia es
de crucial importancia para el mantenimiento
y desarrollo de la vida tal y como la
conocemos en la actualidad. La circulación
global de los océanos se describe en la
actualidad median-te un concepto dinámico
que se conoce como la circulación «termohalina»
(término que proviene de combinar tem-peratura
y salinidad del agua del mar), un concepto
desarrollado a finales del siglo XX que
considera que la temperatura, la salinidad y
los contrastes de densidad del agua del mar
entre las regiones ecuatoriales y polares
son las causas de las corrientes globales
que transportan calor y nutrientes por toda
la hidrosfera. La presencia de cas-uetes
polares en un componente esencial de este
modelo, ya que se encargan de mantener los
contrastes térmicos y de densidad que causan
la circulación termohalina. Como es bien
sabido, la monitorización a través de
satélites ha documentado el progresivo
aumento de las tasas de desaparición de
hielo en latitudes elevadas, y los modelos y
simulaciones informáticas muestran que una
continuada pérdida del hielo de los
casquetes polares afectará la estabilidad de
la circulación global termohalina.
La Tierra sólida, conocida también como
Geosfera, es un cuerpo casi esférico que
tiene un radio medio de 6370 km y una masa
aproximada de 6.0 _ 1024 kg. Tiene un poco
más de diámetro en el ecuador que en los
polos. Su densidad es de 5515 kg/m3, la
mayor de todos los planetas del Sistema
Solar. La observación directa del interior
de la Tierra está limitada por la
profundidad a la que pueden llegar los
sondeos mecánicos. El sondeo más profundo
realizado en el mundo alcanzó los 12.262 km
de profundidad y fue realizado en 1994 en la
península de Kola (situada al norte de
Rusia). Esta profundidad apenas constituye
el 0,2% del radio de nuestro planeta, lo que
nos indica que la mayor parte del
conocimiento de las capas que forman el
interior de la Tierra es indirecto.
Las diferentes capas que forman el interior
de la Tierra sólida se pueden clasificar de
acuerdo con dos criterios, su composición
química y sus propiedades mecánicas. De la
misma manera que los rayos X pueden
revelarnos la estructura y composición
interna de un paciente humano, el estudio
sistemático de las trayectorias de las ondas
sísmicas a través de la Tierra ha permitido
la división de la Tierra en capas que se
distinguen en función de sus diferentes
propiedades mecánicas. Estas capas son
(desde la superficie hacia el centro):
(i) La Litosfera, es la cascara
externa y dura de la Tierra. Excepto cerca
de las «dorsales centro oceánicas», esta
cascara esférica rocosa se extiende hasta
una profundidad de aproximadamente 100 a 150
km e incluye la corteza oceánica (de entre 5
y 9 km de espesor y compuesta
fundamentalmente por rocas volcánicas de
tipo basalto) y la corteza continental (con
un grosor de entre 25 a 70 km y formada por
rocas con abundantes silicatos de aluminio
cubiertas por una delgada capa de
sedimentos). Por debajo de la corteza se
encuentra el manto superior, formado
fundamentalmente por peridotita (una roca
relativamente densa, en la que predominan
minerales con composición de silicato de
hierro y/o magnesio, como el olivino y el
piroxeno, y que tiene menos sílice que la
corteza). La resistencia mecánica de la
peridotita, que se comporta de manera rígida
hasta profundidades de 100 a 150 km y a
temperaturas por debajo de los 1.100ºC,
define la base de la litosfera.
(ii) La Astenosfera (el nombre
proviene del griego asthenos, que significa
débil) es parte del manto, se extiende hasta
250 a 400 km por debajo de la superficie y
fluye de manera plástica en la forma de
células de convección disipando el calor del
interior de la Tierra. La astenosfera
contiene una pequeña cantidad de magma, en
torno al 5%, que hace que se comporte
mecánicamente de manera débil, lo que
permite que la litosfera suprayacente se
pueda mover en la forma de grandes placas
rígidas (ver más adelante). La astenosfera
junto con el resto de rocas del manto hasta
los 660 km de profundidad es lo que
conocemos como el Manto Superior .
(iii) El Manto Inferior se extiende
hasta una profundidad de 2.890 km, Aunque es
sólido, sus elevadas presiones y
temperaturas hacen que se encuentre en unas
condiciones muy próximas a su fusión, lo que
le permite fluir muy lentamente.
El manto en su conjunto incluye la parte
inferior de la litosfera, la astenosfera y
el manto inferior. Aunque en todo él su
composición predominante es de silicatos de
hierro y magnesio, los minerales que tienen
esta composición son distintos en función de
los cambios en presión y temperatura con el
incremento de la profundidad. Este cambio de
mineralogía afecta las propiedades mecánicas
del interior de la Tierra y juega un papel
fundamental en la definición de las capas
del interior terrestre. La parte superior
del manto esta compuesto por unos minerales
que se llaman olivino y piroxeno, pero a
unos 400 km de profundidad (en torno a la
base de la astenosfera), la estructura de
esos minerales cambia para convertirse en
otros llamados espinelas de tipo beta y
gamma. A mayor profundidad, entre 650 y 670
km, se genera otro mineral, con la misma
composición y distinta estructura atómica,
que se denomina perovskita y cuya formación
nos indica el límite entre el manto superior
y el inferior. En la base del manto,
alrededor del núcleo terrestre se encuentra
una fina capa diferente (conocida como D’’)
cuyas características se encuentran en la
actualidad sometidas a un intenso debate al
que nos referiremos más adelante.
(iv) El núcleo se extiende, por
debajo del manto hasta el centro de la
Tierra. Esta subdividido en un núcleo
externo, liquido, compuesto por una aleación
compleja de hierro, níquel y azufre y/o
oxígeno; el núcleo interno (con un radio de
1220 km) es sólido, compuesto por una
aleación de hierro y níquel, y su
comportamiento ha sido recientemente
interpretado como perteneciente a un único
cristal (aunque esta interpretación se
debate en la actualidad). La masa del
núcleo, enriquecida en hierro, es la
responsable de la anómala densidad global de
nuestro planeta. Su origen ha sido
interpretado recientemente como el resultado
de una gran colisión con otro planeta en los
episodios más tempranos de la evolución de
la Tierra (hace aproximadamente 4.500
millones de años). En esta colisión el
núcleo del otro planeta fue transferido a la
Tierra. Según este modelo, los materiales
ligeros desprendidos en la gigantesca
colisión fueron lanzados al espacio, donde
parte de ellos se amalgamaron para formar a
nuestra compañera la Luna, que tiene una
densidad media de 3.300 kg/m3.Existen otros
modelos para la formación del núcleo, los
cuales argumentan la acreción heterogénea de
material durante la formación de la Tierra
que culminó con la diferenciación
gravitacional del núcleo en el que se
concentraron los elementos más pesados.
Independientemente de cómo se formó el
núcleo, la circulación del núcleo externo,
que es líquido, crea una dinamo que es la
responsable del intenso campo magnético que
podemos reconocer cuando usamos una brújula
para orientarnos. El campo magnético nos
protege de las radiaciones cósmicas y
solares, que pueden resultar letales, y las
investigaciones más recientes apuntan a que
la mayor velocidad angular del núcleo
interior respecto al núcleo exterior es la
causa de las especiales características de
la dinamo, incluyendo la persistencia e
intensidad del campo magnético que
disfrutamos en nuestro planeta en contraste
con otros planetas del sistema solar.
La estructura en capas de nuestro planeta se
inició muy temprano respecto a la evolución
de la Tierra y refleja, de alguna manera, la
historia de los procesos dinámicos que han
sucedido a lo largo del tiempo geológico.
Podemos observar y medir muchos de los
procesos dinámicos que ocurren en la
atmósfera y la hidrosfera modernas (por
ejemplo sistemas meteorológicos y corrientes
oceánicas) pero la situación que observamos
en la actualidad no es más que un fotograma
en una película de acción que se extiende
durante miles de millones de años. Con un
conocimiento correspondiente a un periodo
temporal tan pequeño es muy difícil predecir
cuál será la evolución de estos procesos con
el tiempo. Afortunadamente, las
interacciones entre la atmósfera, la
hidrosfera y la litosfera a lo largo de todo
el tiempo geológico han quedado preservadas
en el registro rocoso. Por ejemplo, el
análisis detallado de los diferentes tipos
de roca y de su contenido en fósiles ha
permitido la reconstrucción de los cambios
del nivel del mar en los últimos 550
millones de años, así como algunos periodos
en los que la actividad volcánica fue
particularmente intensa se pueden
correlacionar con cambios en la composición
de la atmósfera y del agua de los océanos,
lo que tuvo consecuencias muy importantes en
la evolución de la biosfera.
Los procesos que tienen lugar bajo la
superficie de la Tierra tan tenido un papel
por lo menos tan importante en la evolución
de nuestro planeta, como su relación con
aquellos que suceden en la hidrosfera, la
atmósfera y la biosfera. Por ejemplo, la
distribución de continentes, siempre
cambiante cuando se considera la escala de
tiempo geológico, se debe a la convección
que tiene lugar en el manto. La geografía
permanentemente cambiante de la Tierra tiene
consecuencias muy profundas en la
circulación de la atmósfera y la hidrosfera
y por tanto es el la causa más importante de
los cambios climáticos que se producen de
manera natural.
Es muy difícil para la mayoría de las
personas entender el inmenso efecto que
tienen los procesos geológicos que han
construido la Tierra tal y como la conocemos
dado que la mayoría de estos procesos actúan
con tal lentitud que su escala temporal es
varios órdenes de magnitud más extensa que
la vida de un ser humano o incluso de toda
la existencia de la humanidad. Sin embargo,
es esencial darse cuenta que estos procesos,
actuando a lo largo de millones, o miles de
millones de años, son los responsables de
haber proporcionado a la humanidad de un
medio ambiente y de unos recursos que han
permitido el avance de la civilización.
Muchos de los científicos que se dedican al
estudio de las Ciencias de la Tierra piensan
que la mayor parte de los problemas
medioambientales modernos son el resultado
del desconocimiento fundamental de estos
procesos. Los recursos tales como los
combustibles fósiles y los metales se
formaron según una cadencia propia de los
procesos geológicos, pero están siendo
consumidos por nuestra sociedad a las
velocidades que demanda nuestra sociedad.
Desde la perspectiva de los geólogos, es el
enorme contraste entre estas dos cadencias
lo que hace que nuestro medio ambiente esté
sometido al desequilibrio que observamos en
la actualidad y, por tanto, para entender el
mismo, debemos aprender más de los procesos
que formaron los recursos que utilizamos. La
falta de educación sobre las ciencias de la
Tierra en nuestra sociedad, que incluso ha
sido eli-minada de las escuelas en la mayor
parte del mundo, impide que entendamos
nuestro planeta y nuestro papel como
guardianes del medio ambiente de la Tierra.
Es más, prácticamente no existen políticos
ni administradores que tengan formación
relacionada con las ciencias de la Tierra.
En este ensayo, exploramos que es lo que
conocemos y que es lo que no conocemos
acerca de los procesos que gobiernan la
lenta e inexorable evolución del Planeta Tierra,
y discutimos la necesidad que tenemos de una
ciudadanía más consciente de la importancia
de las Ciencias de la Tierra.
Lo
que conocemos: la tectónica de placas, el
paradigma
En la segunda mitad del siglo XX, las
Ciencias de la Tierra sufrieron una
revolución científica que culminó en el
paradigma de la tectónica de placas. El
concepto de tectónica de placas está tan
afianzado en la literatura geológica como la
evolución en la biológica o el «Big Bang» en
la astrofísica. El paradigma de la tectónica
de placas es el resultado de la integración
de varios conceptos que se desarrollaron a
lo largo del siglo XX, comenzando por el
concepto de deriva continental cuyo valedor
fue Alfred Wegener en 1912. A renglón
seguido, Arthur Holmes en 1929 propuso un
mecanismo que podía servir para explicar el
motor de la deriva continental, algo que
Wegener no había sido capaz de hacer, a
partir de hipotéticas corrientes de
convección en el interior de la Tierra.
Estas ideas fueron rescatadas en los años 60
por R. Dietz y H. Hess para proponer uno de
los conceptos más importantes de la
tectónica de placas, la expansión del fondo
oceánico. Estos conceptos fueron integrados
y sintetizados en 1967-68, fundamentalmente
por D.P. McKenzie, R.L. Parker, J.
Morgan,X.Le Pichon,y J.T. Wilson entre
otros, en lo que ahora conocemos como el
paradigma de la tectónica de placas. Desde
entonces un gran número de datos se han
sumado a esta teoría, aunque muchos de los
detalles de la misma aún necesitan ser
estudiados. A continuación exponemos un
resumen de los fundamentos de esta teoría.
De acuerdo con la teoría de la tectónica de
placas, la capa rígida más externa de la
Tierra, que tiene entre 100 y 150 km de
espesor, la litosfera, viaja sobre la
astenosfera, más caliente y plástica (en el
sentido de que se puede deformar) tal y como
se ha descrito anteriormente. Como una
cascara de huevo agrietada, la litosfera
está rota en unos 20 fragmentos, o placas,
que se mueven lentamente alrededor del globo
a velocidades que no llegan a los 10
centímetros por año. A medida que se mueven,
las placas pueden chocar unas con otras,
separarse entre ellas, o deslizarse una con
respecto a otra y los efectos de estos movi-mientos
son más evidentes cerca o en los mismos
límites de las mismas. A corto plazo, las
interacciones entre las places crean
esfuerzos en las proximidades que son
disipados por terremotos. Sin embargo, a
largo plazo, estos esfuerzos hacen que se
generen cadenas montañosas donde las places
colisionan y se creen océanos encima de la
corteza recién nacida entre palcas que se
separan. Los continentes están embebidos de
forma pasiva en las placas junto con parte
de los océanos que los rodean, moviéndose de
unos y otros de manera solidaria. Su
movimiento durante millones de años es capaz
de abrir y cerrar completamente cuencas
oceánicas. Por ejemplo, el alejamiento de
América de Europa y África durante los
últimos 180 millones de años ha abierto el
océano Atlántico, el cual continúa creciendo
en la actualidad. Es de esta manera como el
mapamundi que reconocemos como único en la
actualidad no es más que el mencionado
fotograma de una apasionante película. Las
fuerzas que mueven los continentes se
generan debajo de las cordilleras submarinas
que recorren el centro del océano Atlántico
y del resto de de la red de cordilleras
submarinas que se extienden por más de
60.000 km. En estas cordilleras, el magma
caliente que surge desde el manto, se enfría
y solidifica creando la nueva litosfera oceánica
y, por tanto, ampliando el tamaño de ese
océano. A medida que se va creando nueva
litosfera, las placas situadas a ambos lados
de la cordillera oceánica son empujadas y
separadas una de otra (figura 2a). Dado que
la tierra tiene una superficie constante, la
creación de nueva litosfera debe de
compensarse con la destrucción de litosfera
más antigua en alguna otra parte, lo que
sucede en un proceso que se denomina
subducción. De la misma manera que el Atlántico,
usando el mismo ejemplo anterior, se ha ido
abriendo durante los últimos 200 millones de
años, el movimiento relativo de América
hacia el Oeste ha hecho que la placa, o
grupo de placas, que forman la mayor parte
del océano pacífico haya convergido hacia el
continente americano y haya sido subducida,
bajo él. En este caso, cuando las placas
convergen, la placa más densa es subducida
por debajo de la más ligera, y es
reintroducida en el manto, donde es
parcialmente consumida y reciclada (figura
2b). Por lo general, la corteza oceánica es
más densa que la corteza continental, así
las pates de las placas que contienen corte-za
continental normalmente se hunden por debajo
de las que tienen corteza continental.
Además, donde dos placas convergen, las que
poseen una litósfera más antigua y más fría
(y por lo tanto, más densa) son las que son
subducidas preferentemente. Si se consideran
en conjunto los procesos mencionados, será
habitualmente la litosfera oceánica más
antigua la que será subducida. Así se puede
entender como casi la totalidad de la
litosfera oceánica tiene menos de 180
millones de años de antigüedad, mientras que
en los con-tinentes se preservan rocas que
tienen hasta 4000 millones de años.
La subducción es uno de lo procesos
responsables de la generación de cadenas
montañosas, de las orogenias (del griego
oros, montañas). Cuando las placas
oceánicas, más densas, se introducen hacia
el interior de la tierra, el agua que
contienen hace que su composición sea
inestable, lo que hace que ocurran cosas por
encima de la zona de subducción, sobre todo
la generación de rocas fundidas, magma, con
menos densidad, que tienden a salir hacia la
superficie de la Tierra. Cuando este magma
asciende, alimenta los volcanes y calienta
la corteza suprayacente creando montañas
(figura 2c). Los Andes son un ejemplo
clásico de cómo se construyen este tipo de
cadenas montañosas, ya que duran-te los
últimos 200 millones de años, al menos desde
que se comenzó a desmembrar Pangea, la
litosfera oceánica de diferentes placas
tectónicas ha subducido debajo del margen
occidental de la placa sudamericana.
Por otro lado, todos los océanos modernos
contienen complejos de islas, como Nueva
Zelanda o Filipinas (que en conjunto reciben
el nombre de terrenos) (figura 2d). La mayor
parte de estos terrenos colisionarán, en
algún momento determinado, con un margen
continental, activo o pasivo, cuando se
consuma el fondo oceánico existente entre
las dos masas continentales debido a la
subducción. La colisión producirá actividad
magmática y deformación, y constituirá otro
tipo de orogenia. Este es el caso del oeste
de Norteamérica, donde las colisiones de un
gran número de terrenos durante los últimos
200 millones de años han añadido más de 500
kilómetros de litosfera continental al
margen occidental de la placa
norteamericana.
Por último, un tercer tipo de orogenia
sucede cuan-do la placa que subduce arrastra
corteza continental. En este caso la
colisión entre masas continentales sucede
cuando la corteza oceánica entre ellas ha
sido subducida. Cuando la corteza
continental, que es relativamente ligera,
llega a la zona de subducción, no puede
introducirse en el manto lo que provoca el
fin de este proceso. Aunque exis-ten datos
recientes que indican que la corteza
continental puede ser arrastrada dentro del
manto hasta profundidades de 100 kilómetros,
en algún momento la subducción tiene que
finalizar. Es obvio que el proceso de
subducción debe de preceder al de colisión,
lo que implica que esta tercera clase de
orogenia debe de sobreimponerse a una
orogenia previa de tipo andino. El resultado
final es la construcción de una litosfera
engrosada que produce enormes montañas y
raíces continentales, tales como el Himalaya,
que es el resultado de la colisión entre la
India y Asia meridional, y los Alpes que
resultaron de la colisión de parte del norte
de África contra Europa (figura 2e).
Algunas cosas que desconocemos (y deberíamos
saber)
En esta sección vamos a explorar algunas de
las importantes cuestiones que aún no están
respondidas , no están explicadas o son
controvertidas en las Ciencias de la Tierra,
especialmente aquellas que están
relacionadas con procesos que tienen lugar
en el interior del planeta y mostraremos su
especial importancia para entender la evolución
de nuestro dinámico planeta y para la
génesis de muchos de los recursos que
necesita la humanidad. Por supuesto que hay
más temas que son importantes, y no
pretendemos ser exhaustivos en su
enumeración y descripción. Nuestras
opiniones son personales y tendenciosas, de
acuerdo con los temas en los que centramos
nuestro trabajo y nuestra experiencia
investigadora.
¿Cuáles son las fuerzas que mueven las
placas?
Incluso después de que la Tectónica de
placas haya sido universalmente aceptada, el
origen y la causa de las fuerzas que mueven
las placas ha sido objeto de un intenso
debate. Antes de este debate, Arthur Holmes
había postulado que la deriva continental
había sido causada por el lento movimiento
del manto, que caliente y fluido circulaba
por debajo de los mismos desplazándolos
pasivamente como una cinta transportadora.
El origen de ese movimiento del manto se
origina en la convección, un proceso similar
al bullir de una cazuela llena de sopa a
medida que se va calentando, pero que sucede
a una velocidad infinitamente más baja.
Aunque ahora sabemos que los continentes
forman parte de las placas, en una primera
aproximación el concepto propuesto por
Arthur Holmes puede ser aplicado al
movimiento de las palcas litosféricas que
forman la Tierra. La convección está causada
por el calor que se halla en el interior de
la Tierra. Este calor se origina
principalmente a partir de dos causas; el
calor residual que se disipa progresivamente
desde la formación de la Tierra y el calor
que se genera por la constante transmutación
de los elementos radioactivos
(fundamentalmente Uranio, Torio y Potasio)
que se hallan en el interior de la Tierra.
En los años 90 se postularon dos nuevos
conceptos que añadían otras fuerzas
alternativas a las que se podían entender a
partir únicamente de la convección en el
manto terrestre. El «empuje de la dorsal
oceánica» (Ridge push) nos propone que la
intrusión de magma en las dorsales
centro-oceánicas es la fuerza que impulsa y
mantiene el movimiento de las placas. Así
mismo, se postuló el «tirón de la placa» (slab
pull), que quiere decir que la fuerza que
mueve las placas se deriva de la litosfera
oceánica, más anti-gua y más densa que se
hunde, arrastrada por la gravedad, por
debajo de las zonas de subducción
arrastrando con su peso al resto de la
placa, incluidos los continente que pueda
incluir. Recientemente, este último
mecanismo (slab pull) ha sido considerado
como el causante de las fuerzas que
mantienen la dinámica de las placas
tectónicas. Los avan-ces más recientes en la
tomografía sísmica (una técnica que permite
visualizar el recorrido de las placas que
subducen dentro del manto terrestre),
parecen indicar que la subducción de
litosfera fría y densa, que es capaz de
atravesar todo el manto y llegar hasta el
límite de éste con el núcleo, es lo que
condiciona y causa la existencia y forma de
las corrientes de convección dentro del
manto. Muchos geodinámicos creen que las
fuerzas causadas por la litosfera, fría y
densa, mientras se hunde en el mato son las
responsables de aproximadamente el 90% de la
energía necesaria para mantener la dinámica
de la Tectónica de Placas.
Como se puede ver, tenemos algunas ideas de
cómo son las fuerzas que trabajan en el
interior de la Tierra y conducen el
movimiento de las placas, pero necesitamos
un conocimiento más profundo de las mismas
para poder entender todos los detalles y
conocer cuál es el equilibrio entre todas
las fuerzas que actúan para mantener la
Tectónica de Placas. En la actualidad,
ninguno de los mecanismos que se han
propuesto explican por si mismos los
detalles implícitos en el movimiento de las
places; las fuerzas involucradas son
difícilmente medidas y estudiadas y, además,
los posibles mecanismos que puedan actuar no
pueden ser sometidos a una experimentación
directa. El hecho de que las placas
tectónicas se han movido en el pasado, y se
estén moviendo en la actualidad no admite
discusión, tal y como se puede comprobar con
los modernos sistemas geodésicos, como el
GPS, pero los detalles de cómo y porque nos
movemos continuarán fascinando a los
científicos hasta un futuro no muy próximo.
¿Han funcionado las placas tectónicas desde
las épocas más tempranas de la evolución
terrestre?
Como se ha indicado previamente, la
tectónica de placas se considera en la
actualidad el paradigma que expli-ca la
mayor parte de los procesos que suceden en
la parte sólida de la Tierra y que configuró
su cambiante geografía alo largo del tiempo,
también se considera que no existe un
mecanismo similar que esté operando
actualmente en otros planetas de nuestro
Sistema Solar. No obstante, existe una gran
controversia acerca de cómo y cuándo la
tectónica de placas comenzó a funcionar en
la Tierra. La mayor parte de los científicos
que se dedican a las Ciencias de la Tierra
piensan que la manera de funcionar de la
tectónica de placas ha cambiado a medida que
la Tierra se ha ido enfriando a lo largo del
tiempo. Dado que el flujo de calor es la
principal energía que alimenta la tectónica
de placas, es más que posible que la Tierra
primigenia, más caliente, tuviese un
equilibrio de fuerzas diferente al que
observamos en la actualidad.
La discusión de cómo o cuando comenzó la
tectónica de placas se encuentra limitada
por el escaso registro rocoso existente, y
del que se puedan extraer datos acerca de la
historia temprana de la Tierra. Entre los
geólogos y geofísicos hay acuerdo acerca de
que el manto durante la era Arcaica (hace
más de 2.500 millones de años) estaba más
caliente que en la actualidad, pero no hay
acuerdo en si estaba mucho más caliente o
no. La pregunta más importante aún se
mantiene sin respuesta y es si el proceso de
subducción tenía las mismas características
que en tiempos más recientes, o si la
inclinación de las placas oceánicas que
subducen lo hacían con una inclinación menor
debido a su mayor flotabilidad y grosor, que
impedía que pudiese subducir hasta las
profundidades que lo hacen hoy en día, como
veremos a continuación. Otra de las discusiones
existentes es si la tectónica de placas
empezó y se paró varias veces a lo largo de
la historia de la Tierra (de la misma manera
que puede haber sucedido a la vida). Esta
pregunta aún está abierta, y parte de los
científicos piensan que la tectónica de
placas comenzó hace unos 700 millones de
años, a la vez que se produjeron una serie
de dramáticas eras glaciares que llegaron a
congelar completamente la superficie del
planeta. En el otro extremo, otros piensan
que el «estilo moderno» de la tectónica de
placas ha esta-do funcionando desde hace por
lo menos 3.100 millones de años, e incluso
desde hace 4000, tal y como sugieren las
rocas volcánicas de esa edad, muy similares
químicamente a las que se producen en la
actualidad en las proximidades de zonas de
subducción modernas, y la geoquímica y los
isótopos registrados en los circones (un
silicato de circonio, Zr, que está presente
en la mayor parte de las rocas terrestres.
La relación de la concentración de los
distintos isótopos de hafnio, Hf, y oxígeno,
O, de los circones formados hace entre 4000
y 4400 millones de años apuntan a la existencia
de una corteza continental «fría» y
evolucionada en los albores de la evolución
terrestre, lo que ha hecho asumir a muchos
científicos que un mecanismo similar a la
actual tectónica de placas ha podido existir
desde los tiempos primigenios de la
existencia de nuestro planeta.
¿La
capa D’’ es un cementerio de placas
tectónicas?
Una de las características más discutidas
acerca de la naturaleza del interior de la
Tierra es qué es y qué significa la capa
D’’, situada unos 29.00 km de profundidad.
Esta capa de la Tierra, tiene unos 200 km de
espesor, y se sitúa en el límite entre el
manto y el núcleo (figura 1). Fue nombrada
por el geofísico Keith Bullen, quién dividió
el interior de la Tierra en varias capas, de
A hasta G, siendo la capa D lo que conocemos
en la actualidad como manto inferior,
basándose en el estudio de las
características de las ondas sísmicas que
las atraviesan, como ya se ha mencionado.
Más adelante, Bullen dividió la capa D en
dos a las que denominó D’ y D’’. Lo que
resulta llamativo de la capa D’’ es que
presenta una topografía muy irregular y,
además, es el lugar donde se cree que se
generan los penachos mantélicos (mantle
plumes, figura 2f ). La naturaleza de esta
capa es controvertida. Algunos autores
piensan que está compuesta del mismo
material que el resto del manto, pero cuyo
mineral más abundante es uno que se denomina
post-perovskita, que es únicamente estable
bajo presiones y temperaturas muy elevadas,
más allá de nuestra imaginación. Otros
autores consideran que esta capa constituye
una especie de «cementerio», donde termina
la litosfera oceánica que subduce, la cual
es reciclada y se vuelve a fundir
completamente (figura 2g) produciendo los
penachos mantélicos. Sabemos, por el estudio
de los isótopos de las rocas volcánicas que
se producen encima de las islas oceánicas
sugieren que los magmas que las originaron
estaban contaminados por componentes
derivados de su paso por zonas de
subducción.
El destino de la litosfera oceánica
subducida se conoce bien hasta que llegan
aproximadamente hasta unos 650 km de
profundidad (la base del manto superior),
donde un cambio en las fases minerales que
lo componen lo hacen más duro y más
resistente a que la litosfera oceánica lo
atraviese (figura 2h). Este cambio
mineralógico produce que el manto de
composición peridotítica, es decir,
predominantemente formado por un silicato de
magnesio denominado olivino, se convierta en
un manto compuesto por un mineral con una
estructura del tipo de la perovskita, el
cual tiene una composición similar a la del
olivino pero un empaquetamiento más denso de
los iones que lo constituyen. Tal y como se
desprende de la discusión ante-rior, existen
muchas incertidumbres acerca de como son y
cómo se comportan los materiales que se
encuentran en el manto. Los avances más
recientes que se han realizado en técnicas
de análisis químicos permiten que seamos
capaces de analizar isótopos que nunca
habían sido analizados previamente. Además,
los análisis realizados usando las modernas
celdas de presión de diamante pueden
replicar las presiones y temperaturas que
existen dentro del manto e investigar los
cambios mineralógicos que se producen bajo
las mismas. Es más, las modernas técnicas de
tomo-grafía sísmica y su mejor resolución
pueden permitir resol-ver y establecer la
geometría y trayectoria de las placas que
subducen a través del límite mineralógico
correspondiente a los 650 km de profundidad,
y pueden ayudar a desvelar la arquitectura
de las células de convección del manto.
¿Cómo funciona el manto?
Como el núcleo de nuestro planeta es más
inaccesible que el manto, aún existen más
incertidumbres acerca de su composición y
estructura. En el núcleo, las técnicas
geofísicas que investigan el interior de la
Tierra, están sometidas a incertidumbres
mucho mayores que en el resto del interior
de la misma. La naturaleza líquida del
núcleo exterior impide la transmisión de
algunas de las ondas sísmicas (ondas «s» o
de cizalla) que se utilizan para conocer las
características de las distintas capas que
configuran el interior de la Tierra. La
composición del núcleo es conocida a partir
de estudios indirectos que incluyen el
conocimiento de la masa de la Tierra y su
momento de inercia y la naturaleza de los
meteoritos metálicos (irons), cuya composición
se interpreta como similar a la del núcleo
de la Tierra. Estos meteoritos están
compuestos de una aleación de hierro y
níquel que puede incluir un pequeño
porcentaje de azufre, menor del 10% en forma
de un sulfuro denominado troilita, y
oxígeno.
El núcleo de la Tierra es el responsable de
su campo magnético, el cual nos protege de
las radiaciones mortales que emite nuestro
Sol. La modelización de la composición,
estructura y organización de nuestro núcleo
ha despertado incontables preguntas acerca
de cómo está organizado internamente y de
cómo son los movimientos relativos entre el
manto externo e interno que causan nuestro
campo magnético. Los estudios más recientes
nos indican la existencia de corrientes
toroidales en el núcleo externo siguiendo un
eje aproximadamente Norte-Sur. Además el
núcleo interno se comporta como si estuviese
compuesto por algo parecido a un cristal
único (o una multitud de cristales que están
alineados unos a otros) y algunos
científicos postulan que esta configuración
puede explicar las causas de la alta
intensidad del campo magné-tico terrestre.
La historia de el campo magnético de nuestro
planeta está registrada en la superficie de
la Tierra, funda-mentalmente en las lavas
rica en hierro (por ejemplo los basaltos),
en las cuales queda registrado cuando éstas
se enfrían por debajo del punto de Curie (en
torno a los 500ºC). Ya que el basalto es una
roca muy abundante, que se forma en todas
las dorsales centro oceánicas, poseemos un
extraordinario catálogo de cómo han cambiado
las pro-piedades del cambio magnético de la
Tierra a lo largo de su historia, y con más
precisión durante los últimos 200 millones
de años. Estos estudios muestran de manera
irrefutable como el campo magnético de la
Tierra ha invertido su polaridad
innumerables veces a lo largo de la historia
geológica. De hecho, el estudio de estas
inversiones fueron, en su momento, la piedra
angular sobre la que se construyó la
doctrina que permitió establecer la
tectónica de pla-cas, la deriva continental
y la expansión del fondo oceánico. A pesar
de su gran importancia, aún desconocemos
cuales son las causas de estas inversiones.
De
la nébula solar al aire que respiramos
Por mucho que valoremos nuestro conocimiento
de los procesos que ocurren en el interior
de nuestro planeta, es la existencia de una
atmósfera «respirable» la que confiere a la
Tierra su carácter único en el sistema solar
(y en la medida en que sabemos, más allá del
mismo). Esta atmósfera es la que ha
permitido la existencia de vida durante al
menos 3000 millones de años. Sólo por ese
hecho, el origen de nuestra atmósfera merece
unas líneas en este ensayo, las cuales
únicamente pretenden llamar la atención del
lector sobre la complejidad inherente al
estudio del origen y posterior evolución de
la atmósfera.
El origen. Se considera que la
atmósfera terrestre tiene un origen
secundario, lo que lleva implícita la exis-tencia
de una hipotética atmósfera primigenia
«capturada» gravitacionalmente de la nube de
gas a partir de la cual se formaron el sol y
los planetas. Existen numerosas evidencias
en contra de un origen primario para la
atmósfera actual, aquí citaremos un ejemplo
ilustrativo: el cociente entre las
concentraciones de Nitrógeno y Neón (N/NE)
es aproximadamente 1 en el Sol mientras que
en la atmósfera terrestre esta relación está
en torno a 86.000. Si esto es así, o bien el
Neón escapó de la atmósfera terrestre de una
manera 86.000 veces «más eficiente» que en
el Nitrógeno (y no existe ninguna razón para
asumir o explicar tal situación) o bien en
Nitrógeno fue introducido con posteriori-dad
en algún tipo de condensado y por lo tanto
tiene un origen secundario.
La idea actualmente aceptada es que la
atmósfera (secundaria) se formó con
posterioridad al evento de for-mación de la
Luna como consecuencia de la colisión entre
la Tierra y otro planeta durante los
primeros 50 millones de años de historia de
la Tierra.
El impacto posiblemente fundió una
importante proporción del manto terrestre
creando una nube de vapor de silicatos
alrededor de la Tierra. A medida que de esta
nube caía una «lluvia de silicatos», la
parte volátil de la nube incrementaría su
abundancia relativa, eventualmente dando
lugar a una protoatmósfera de CO2, CO, H2O y
h2, con la mayor parte del agua aún disuelta
en el manto. Las temperaturas calculadas
para la superficie de la Tierra después de
este «diluvio primigenio» dependen de la
cantidad de CO2 en la misma, pero podrían
haber alcanzado los 500K. La manera en que
la atmósfera evolucionó a partir de este
estadio inicial depende severamente de cómo
la corteza y el manto han evolucionado
química y térmicamente (nótese que
dependiendo del modelo utilizado, durante
los primeros 100 millones de años la
superficie de la Tierra podría haber sido
infernalmente caliente o polarmente fría, o
bien se fueron alternando ambos episodios).
Desde la perspectiva humana (y de otras
especies) hay un aspecto que consideramos
interesante mencionar: se sabe que la
atmósfera más temprana contenía muy poco oxí-geno
pero la abundancia actual de dicho elemento
en la atmósfera es del 21%. La mayoría de
los especialistas están de acuerdo que el
cambio de una atmósfera esencialmente
anóxica a una atmósfera óxica tuvo lugar
hace aproximada-mente 2500 millones de años
(al final del Eón Arcaico).
Las evidencias de este cambio se encuentran
en las rocas que registran la aparición de
sedimentos «rojizos», que reflejan la
oxidación del hierro ferroso (Fe2+) a hierro
férrico (Fe3+). Como cabe esperar, la propia
evolución del oxígeno en la atmósfera esta
condicionada por la evolución de otros
elementos y compuestos, tales como el azufre
y el metano.
Finalmente, es evidente, como ocurre con
otros procesos de evolución de la Tierra a
todas las escalas y «profundidades», el
conocimiento parcial que tenemos de los
mismos hacen muy difícil predecir futuros
cambios significativos en el funcionamiento
de nuestro planeta y en particular de
nuestra atmósfera. En la medida en que los
datos nos permiten interpretar, la atmósfera
ha tenido una composición más o menos
constante durante los últimos 540 millones
de años (a partir del inicio de la Era
Paleozoica). Esto se debe en gran medida a
la acción combinada de la tectónica de
placas y procesos superficiales que han permitido
un balance más o menos estable del
CO2,expulsado hacia la atmósfera por la
actividad volcánica y «secuestra-do» por la
precipitación de rocas carbonatadas y la
formación de combustibles fósiles. Nuestra
actividad industrial, la quema de dichos
combustibles altera de manera artificial
dicho balance, añadiendo una incógnita más a
la ya complicada ecuación que gobierna la
evolución de la cubierta gaseosa de nuestro
planeta.
Los
supercontinentes, ¿ciclos o accidentes?
Los supercontinentes se pueden definir como
masivas aglomeraciones continentales que
aglutinan a la mayor parte de la litosfera
continental de la Tierra a lo largo de un
periodo de tiempo determinado de la historia
geológica de nuestro planeta. Los
supercontinentes se hayan siempre rodeados
por superocéanos.
La pasada existencia del supercontinente
conocido como Pangea, rodeado por el
superocéano llamado Panta-lasa (figura 3a)
es uno de los dogmas de la tectónica de placas.
Esta geografía global formada por un
supercontinente fue protagonista del mundo
desde el fin del Carbonífero (hace 299
millones de años) hasta 100 millones de años
después, cuando Pangea comenzó a disgregarse
y dispersarse entre hace 200 y 100 millones
de años dando lugar a la existencia del
Océano Atlántico y cambiando progresivamente
hacia nuestra geografía actual.
Pangea se formó por la convergencia de
varios continentes que, debido a la
subducción de la litosfera oceáni-ca que los
separaba, sufrieron la consiguiente colisión
continental que se produce una vez consumida
esta. El resultado de esta amalgama
continental es un periodo de tiempo en el
que se crearon grandes cadenas montañosa en
todo el planeta entre hace 400 y 300
millones de años. A medida que la datación
geocronológica de eventos geológicos se va
haciendo más precisa se va poniendo claramente
de manifiesto que los grandes episodios en
los que se generaron cadenas montañosas se
hallan concentrados en intervalos temporales
relativamente cortos, separados en el tiempo
entre 500 y 350 millones de años y que
ocurrieron a escala global. Los episodios de
generación de cadenas montañosas que
precedieron la formación de Pangea se
concentran en épocas en torno a hace
650-600, 1.100-1.000, 1.600, 2.100 y 2.600
millones de años. Similarmente a lo que
ocurre con la formación de Pangea, estos
episodios son interpretados comúnmente como
épocas en las que se produjo la amalgamación
de un supercontinente y la mayor parte de
los científicos sostienen que Pangea no es
más que el último de la serie de los
supercontinentes que se han amalgamado y
posteriormente dispersado en los últimos
3.000 millones de años. La rotura y
dispersión de los continentes se encuentra
marcada por la inyección de rocas fundidas,
magma, en fracturas, seguida de la
gene-ración de antiguos márgenes
continentales a lo largo de las costas de
los continentes en dispersión.
Los continuos y repetidos ciclos de
generación y destrucción de los
supercontinentes han tenido un pro-fundo
efecto en la actividad magmática, y por
tanto, en la evolución de la corteza
terrestre y de la presencia de gases de
efecto invernadero en la atmósfera, y su
consiguiente efecto en el cambio climático y
en los efectos del mismo sobre la vida.
Existe un intenso debate en la comunidad
científica acerca de si la amalgamación de
continentes no es más que el resultado
inevitable de la deriva de la litosfera
continental, que flota sobre la astenosfera,
o si, por el contrario, son los patrones de
las corrientes presentes en el manto los que
dirigen a los continentes hasta juntarlos en
un único lugar para posteriormente
separarlos de nuevo y volver a juntarlos una
y otra vez. El geofísico americano Don
Anderson atribuye la rotura de los
supercontinentes a la capacidad aislante de
los mismos, que impide la disipación del
calor generado en el manto. De esta manera,
el manto bajo los supercontinentes se
calentaría anormalmente lo que originaría la
presencia de grandes volúmenes de fundidos
de naturaleza basáltica debajo del
supercontinente a medida que el manto se va
fundiendo. Este calor hace que el
supercontinente sea levantado ligeramente en
su centro y se arquee, fracturándose e
iniciando la rotura de los continentes a
medida que el magma aprovecha las fracturas
para ascender a la superficie. A medida que
este proceso progresa, los continentes se
hacen progresivamente más finos hasta que se
separan uno de otro completamente y nace un
Nuevo océano entre ellos. En este modelo el
creciente calor del manto bajo los
supercontinentes hace que su rotura sea
inevitable. Recientemente se han datado
grandes enjambres de diques basálticos que
tienen edades que se corresponden con
momentos en los que los continentes fueron
fracturados, lo que apoyaría la idea de que
la rotura y dispersión de los
supercontinentes pueden estar relacionados
con la acumulación de calor bajo los mismos.
Por otro lado, reunir de nuevo los
continentes para formar un supercontinente
requiere que se generen zonas de subducción
en los océanos situados entre los mismos.
Sin embargo los procesos que llevan al
inicio de una zona de subducción no están
bien establecidos. Una teoría pro-pone que
cuando la litosfera oceánica es lo
suficiente-mente antigua, es más densa y por
tanto es inestable gravitacionalmente, deja
de flotar sobre la astenosfera y comienza a
subducir espontáneamente, de manera especial
en zonas de fractura, más débiles. Las zonas
de subducción en el Pacífico occidental son
interpretadas como un ejemplo de este
proceso, ya que la mayoría de la litosfera
oceánica que ha subducido tiene más de 150
millones de años de antigüedad. La
subducción de la litosfera oceánica puede
arrastrar (slab pull, ver más arriba) a la
litosfera continental presente en la misma
placa tectónica hacia la zona de subducción.
Así, de manera general, la mayor parte de la
corteza continental hoy en día deriva hacia
las zonas de subducción que rodean el Océano
Pacífico y si este movimiento no cesa, en el
futuro existirá un nuevo supercontinente,
denominado «Amasia» por Paul Hoffmand, de la
Universidad de Harvard (figura 3b).Por el
contrario, a medida que el Océano Atlántico
se hace más ancho y su litosfera oceánica se
hace más antigua, es posible que en sus
márgenes se puedan iniciar una o varias
zonas de subducción a lo largo de zonas de
fractura más débiles, como indican algunos
modelos geodinámicos recientes. Si sucediese
esto, una posibilidad factible es que el
Océano Atlántico se cierre de nuevo,
generando un nuevo supercontinente que se
parecería a Pangea y que Chris Scotese, de
la Universi-dad de Texas, ha llamado «Pangea
Ultima» (figura 3c).
¿Cómo y cuándo cesará la tectónica de
placas? ¿Existe una geografía final de la
Tierra?
Dado que hay muchos aspectos desconocidos
acerca de como ha funcionado nuestro planeta
en el pasado, es difícil hacer predicciones
de cómo funcionará en el futuro. Sin
embargo, se han hecho algunos intentos de
predecir como la tectónica de placas
configurará nuestra geografía en el futuro.
Los modelos que se construyen en la
actualidad mantienen las direcciones y
velocidades de movimiento de las placas, lo
que es una aproximación extremadamente
simplista. Esta limitada forma de predecir
nuestra geografía futura nos muestra
fehacientemente la falta de entendimiento
que tenemos de las causas primarias de los
movimientos de las placas y de que no
podemos anticipar de ninguna manera los
posibles cambios en los patrones de
movimiento al desconocer completamente el
delicado equilibrio de fuerzas que conducen
la dinámica de la Tierra.
La dificultad a la hora de predecir si las
dos mayores masas continentales del planeta
continuarán con su movimiento actual para
cerrar el océano Pacífico, formando Amasia,
o si van a invertir su movimiento relativo
para, por el contrario, cerrar el Océano
Atlántico amalgamándose en Pangea Ultima
(ver más arriba y figura 3) es un ejemplo
clarísimo de las investigaciones de primer
orden que aún han de ser realizadas. Por
otro lado, sabemos que si nuestro
conocimiento de las geografías pasada, la
paleogeografía de nuestro planeta, es válido
entonces la figuración del próximo
supercontinente será, seguramente, muy diferente
de cualquier configuración que podamos
predecir a partir de la geografía moderna.
Las preguntas más importantes que podemos
hacer-nos son posiblemente: A medida que la
Tierra continúa enfriándose ¿Cuándo llegará
el momento en que el calor interno de la
tierra sea insuficiente para servir de
combustible a la tectónica de placas? y
¿Cuánto tiempo tardarán los procesos
externos en lograr una configuración estable
para nuestro planeta una vez que desaparezca
nuestro motor interno?
Estas cuestiones meramente retóricas sirven
para ilustrar algunos aspectos de las
importantes investigacio-nes que aún quedan
por hacer para conocer nuestro pla-neta. De
la misma manera que estudiamos la historia
humana, creyendo que saber de dónde venimos
es una guía para saber a dónde vamos, cuanto
mejor entendamos la historia de nuestro
planeta, estaremos mejor preparados para
poder utilizar los recursos que nos
proporciona nuestra generosa Tierra de una
manera más responsable y respetuosa con el
medio ambiente, de manera que comprometamos
nuestro futuro sobre la misma. Citando a
Winston Churchill: «Cuanto más atrás seas
capaz de mirar, más adelante podrás ver».
¿Está la Tierra en medio de una autopista
intergaláctica?
Usando el hilo conductor de la novela de
Douglas Adams Guía del autoestopista
galáctico, podemos prever la existencia de
posibles situaciones en las que eventos accidentales,
catastróficos e instantáneos puedan alterar
cualquier secuencia de hechos que hayamos
podido predecir.
Hasta ahora hemos discutido acerca de
procesos que no entendemos completamente
pero que podemos estimar, intuir o convertir
mediante hipótesis en patrones que en
ocasiones pueden ser razonablemente
predecibles. De nuestro conocimiento del
registro geológico sabemos que algunos de
los eventos más importantes en la historia
de nuestro planeta (por ejemplo la formación
del sistema Tierra-Luna, las abundantes
extinciones biológicas masivas, por no mencionar
el posible origen de la vida en sí o el
reinicio del reloj evolutivo mediante las
mencionadas extinciones) fueron causados por
procesos que no están relacionados con la
tectónica de placas y que pueden haber
tenido causas extraterrestres, como el
impacto de grandes bólidos espaciales o
grandes erupciones de la corona del Sol.
Estas incertidumbres imprevisibles añaden
más «especias» a al caldo de la falta de
linealidad de los procesos impredecibles,
que conocemos únicamente de manera parcial.
Como se cita en la Guía del autoestopista
galáctico, nuestro planeta es únicamente un
pequeño punto en un océano galáctico de
posibilidades.
Algunas reflexiones acerca de las Ciencias
de la Tierra y sus científicos
Nuestra sociedad percibe, y en gran medida
cree, que los científicos dedicados a las
Ciencias de la Tierra son románticos
coleccionistas y recolectores de fósiles o
viajeros empedernidos en busca de extrañas
rocas y minerales. En el caso de que esta
imagen haya sido fiel reflejo de la realidad
alguna vez, en la actualidad está
absolutamente desfasada. Los geólogos y
geofísicos acarrean la tarea de conocer,
desarrollar y entender los procesos que
ocurren en nuestro planeta, de cómo estos
han cambiado a lo largo del tiempo y de cómo
usar el conocimiento obtenido para encontrar
los recursos necesarios para mantener a la
humanidad, al mismo tiempo que promueven la
responsabilidad de mantener en buenas
condiciones nuestro medio ambiente.
Los gobiernos de la mayor parte del mundo
destinan a las Ciencias de la Tierra,
presupuestos que son cla-ramente
insuficientes, especialmente si se tiene en
cuenta o se el valor que tienen los recursos
obtenidos para nuestra economía o cuando se
comparan con la financiación de otras
ciencias cuya aplicación inmediata se aleja
mucho de los beneficios que se obtienen
mediante el desarrollo de las Ciencias de la
Tierra.
Sin embargo, es necesario decir que la
reciente inquietud de los gobiernos acerca
de las posibles amenazas medioambientales,
tales como el calentamiento global, ha
servido para aumentar los recursos
destinados a las Ciencias de la Tierra,
aunque la mayor parte de ellos sólo hayan
sido destinados a aquellos equipos cuya
especialidad se relaciona directamente con
el registro de los cambios climáticos
recientes. Desde nuestra perspectiva humana
como especie, entender los mecanismos
íntimos de los procesos que con-forman
nuestro planeta en conjunto es crucial para
entender los ciclos naturales del mismo, y
estos ciclos ocurren de acuerdo con la
escala del tiempo geológico, muy distinta de
la que estamos acostumbrados a percibir.
Como colofón, nos gustaría hacer énfasis en
que el abandono de la enseñanza de las
Ciencias de la Tierra en muchos sistemas
educativos de todo el mundo, hecho que puede
ser perfectamente ejemplificado en por el
caso español, donde no se imparte la
asignatura de geología en ningún curso de su
sistema educativo, es extremadamente
peligroso, ya que estamos construyendo una
sociedad que no se preocupa de los procesos
que han construido la arquitectura actual
del planeta en que vive. De esta manera es
mucho más difícil ser consciente de los
problemas medioambientales, que están
profundamente enraizados en el
desacoplamiento del ritmo que tienen los
procesos geológicos naturales y el del
desarrollo de la humanidad. Así, ¿nos
encontraremos alguna vez en una situación en
la que se nos pida que respetemos y
protejamos a un planeta que desconocemos
casi completamente?, ¿sabremos que hacer en
ese caso?

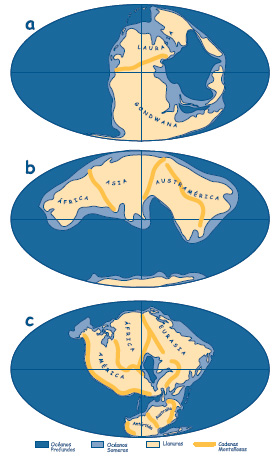 el
«Año Internacional del Planeta Tierra»
comenzó en Enero de 2007, y se extenderá
hasta diciembre de 2009, con el objetivo de
conseguir un mayor y más efectivo uso, por
parte de la sociedad, del conocimiento
desarrollado por los más de 400.000
científicos dedicados al estudio de la
Tierra existentes en el mundo. El objetivo
global del «Año Internacional del Planeta
Tierra», es construir una sociedad global
más segura, sana y desarrollada, tal y como
se expresa en el subtítulo de su logo
«Ciencias de la Tierra para la sociedad». El
año central del trienio, 2008 «El Año
Internacional», ha sido proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas como
el su año internacional. Las Naciones Unidas
proponen este año internacional como una
importante contribución al desarrollo
sostenible, ya que promueve el uso razonable
(sostenido) de los recursos de la Tierra y
anima a realizar una mejor planificación y
un mejor desarrollo para reducir los riesgos
ambientales para los habitantes del planeta.
el
«Año Internacional del Planeta Tierra»
comenzó en Enero de 2007, y se extenderá
hasta diciembre de 2009, con el objetivo de
conseguir un mayor y más efectivo uso, por
parte de la sociedad, del conocimiento
desarrollado por los más de 400.000
científicos dedicados al estudio de la
Tierra existentes en el mundo. El objetivo
global del «Año Internacional del Planeta
Tierra», es construir una sociedad global
más segura, sana y desarrollada, tal y como
se expresa en el subtítulo de su logo
«Ciencias de la Tierra para la sociedad». El
año central del trienio, 2008 «El Año
Internacional», ha sido proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas como
el su año internacional. Las Naciones Unidas
proponen este año internacional como una
importante contribución al desarrollo
sostenible, ya que promueve el uso razonable
(sostenido) de los recursos de la Tierra y
anima a realizar una mejor planificación y
un mejor desarrollo para reducir los riesgos
ambientales para los habitantes del planeta.